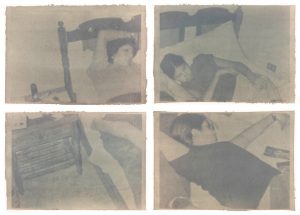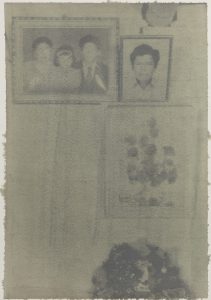Conversación con la artista peruana Diana Guerra
Por Alejandro Múnera Ramírez | Sin Borde Podcast
(Imágenes cortesía Diana Guerra)
En este episodio de Sin Borde Podcast, conversamos con la artista peruana Diana Guerra desde su estudio en la ciudad de Nueva York. La producción de Diana se despliega entre la fotografía, el video, el archivo y la práctica social. Además, explora temas como la identidad, la migración, la memoria y la transformación afectiva de las imágenes. Con estudios de pregrado en Perú y maestrías en Parsons School of Design y City College of New York, Diana articula una mirada crítica y poética desde su experiencia como migrante y como investigadora de las relaciones entre cuerpo, territorio e imagen.
Alejandro Múnera: Diana, gracias por estar con nosotros… Me gustaría comenzar con una pregunta que abre muchas de nuestras entrevistas: ¿cómo fue tu acercamiento al arte? ¿Cuál fue ese primer gesto que te conectó con el mundo de las artes?
Diana Guerra: Gracias por la invitación. Justamente antes hablábamos sobre lo inaccesible que puede ser la educación artística en América Latina. En Perú, por ejemplo, hay muy pocas escuelas de arte y hasta hace poco no existía un programa universitario en fotografía. Dentro de mi familia, el arte no se veía como una carrera profesional viable, aunque mi padre era aficionado a la música y la pintura.
Teniendo en cuenta lo anterior, mi camino comenzó desde las ciencias sociales. Estudié Antropología y luego Sociología; trabajé varios años como investigadora en Perú. Fue una etapa muy formativa, pero con el tiempo sentí una urgencia interior: algo menos racional, más afectivo y visceral que no encontraba en el lenguaje académico. Esa pulsión me llevó a explorar la fotografía, primero como una herramienta intuitiva y luego como un medio central de mi práctica artística.
AM: ¿Cómo se fue transformando esa práctica inicial en fotografía? ¿Qué medios te han acompañado desde entonces?
DG: Empecé fotografiando a amigos y artistas en Lima. Tenía un blog donde los entrevistaba y retrataba: una forma de entender sus procesos creativos, algo que sigue siendo central para mí. Más adelante, ya en Nueva York, cursé una maestría en Arte Digital Interdisciplinario. Ahí se abrió un abanico de posibilidades: exploré el video, los nuevos medios, incluso la codificación. Pero siempre volví a la fotografía y al video como lenguajes que me permiten pensar desde la emoción, la memoria y el tiempo.
Actualmente, también incorporo la práctica social a mi trabajo, vuelvo a mis estudios iniciales en sociología y antropología, sobre todo en relación con lo comunitario y los archivos afectivos.

 AM: Hablemos de referentes… ¿Qué artistas, imágenes o teorías han influido en tu obra?
AM: Hablemos de referentes… ¿Qué artistas, imágenes o teorías han influido en tu obra?
DG: Me atraen las imágenes que no buscan definirse con nitidez, aquellas que se resisten al enfoque. Nunca he seguido una tradición fotográfica formalista. Mi proceso es intuitivo, pero con el tiempo he incorporado una mirada más crítica sobre la imagen, su materialidad y su capacidad de transformación.
Me interesa mucho la apropiación, cómo el significado de una imagen puede cambiar con el tiempo y con el trabajo que se le imprime. El archivo, tanto personal como comunitario, es fundamental en mi práctica: me interesa cómo reescribimos la historia desde las imágenes, cómo ese acto es también una forma de construir identidad.
AM: Justamente quería preguntarte por la identidad. ¿Cuándo comienza a hacerse presente esa pregunta en tu obra?
DG: Curiosamente, no fue una pregunta central en mí hasta que migré. El desplazamiento activó una conciencia identitaria que antes no había problematizado. Hay algo profundo que se pierde en la migración: prácticas, lenguajes, afectos, hábitos. Algunas de esas pérdidas son voluntarias; otras, inevitables.
Hoy pienso mucho en cómo hemos sido representados históricamente: las comunidades latinas, las personas afrodescendientes, hemos sido habladas y fotografiadas desde fuera. Ahora nos toca recuperar el derecho de hablar sobre nosotrxs mismxs, desde nuestras complejidades. No para explicar nuestra identidad a un público hegemónico, sino para activar conversaciones dentro de nuestras propias comunidades. Preguntarnos quiénes somos, qué valoramos, cómo construimos nuestros archivos familiares. En mi caso, eso me llevó de vuelta a la zona de donde es mi familia materna, una parte de mi historia que había estado distante.
AM: ¿Nos puedes contar más sobre tu serie Fleeting Under Light?
DG: Fleeting Under Light nace como parte de mi maestría en Parsons. Gané una beca para desarrollar un proyecto personal y decidí volver a Perú, a la región donde vive la familia de mi madre. Fue un intento de reconexión, después de años de vivir en Estados Unidos y de sentir cómo ciertas partes de mi identidad se desdibujaban.
Trabajé con fotografía analógica y archivo familiar, y utilicé una técnica llamada antotipia, un proceso fotográfico orgánico. Usé pigmentos naturales como el maíz morado peruano y la remolacha para generar emulsiones fotosensibles. Las imágenes se exponen al sol por semanas o incluso meses, lo que hace que cada pieza esté marcada por el tiempo, el clima, la estación.
Lo que más me atrae de este proceso es su carácter efímero. Estas imágenes desaparecen con la luz. Hay una poética en ese gesto: no se trata de preservar algo estático, sino de insistir en la recreación de una historia que se resiste al olvido. Para mí, es una forma de trabajar con el índice, con el rastro, con aquello que queda de una presencia.
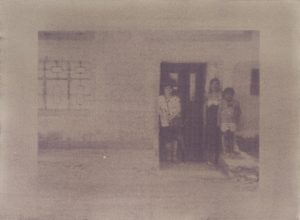

AM: Este proyecto también tuvo una dimensión editorial. ¿Cómo fue esa experiencia?
DG: Fue una experiencia completamente nueva. Trabajé con Lindsay Buchman de Seaton Street Press y fue hermoso entender el libro como una obra en sí misma. La secuencia, el diseño, las dimensiones, los tipos de papel… todo eso se convirtió en parte del lenguaje del proyecto. Incluimos fragmentos de texto, poemas, imágenes fragmentadas.
Publicar un libro me permitió pensar la obra desde otro lugar: más íntimo, más pausado. El libro obliga a una relación distinta con la imagen, y eso me interesó mucho. Me encantaría seguir explorando ese formato.
AM: Para cerrar, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué viene para ti en el futuro cercano?
DG: Ahora mismo estoy en el proceso de circulación del libro, lo cual es también parte del proyecto. No se termina en la producción de las obras, sino que continúa en la socialización, en compartirlo con otrxs. También estoy desarrollando una serie de fotografías en blanco y negro que inicié en una residencia en Lisboa. Es un trabajo más performativo, enfocado en el cuerpo y la presencia desde la experiencia migrante.
Además, formo parte del grupo de práctica social de CUNY, y estoy trabajando con un colectivo de mujeres inmigrantes y activistas, creando un archivo expandido que va más allá de lo visual. Pensamos el archivo como experiencia, como afecto, como resistencia.
AM: Diana, gracias por esta conversación generosa. Es un placer escuchar cómo tus procesos, materiales y afectos se entretejen en una obra tan honesta y potente.
DG: Gracias a ti por la invitación. Ha sido una conversación muy especial. Me alegra mucho formar parte de Sin Borde.