
Sin borde. Conversación con Tatiana Arocha
Por Alejandro Múnera
Bienvenidos y bienvenidas a Sin Borde, un podcast que explora las prácticas de artistas latinoamericanos que desarrollan su trabajo en la ciudad de Nueva York. En esta oportunidad nos acompaña la artista colomboestadounidense Tatiana Arocha.
Su obra parte de una relación profunda con los ecosistemas tropicales y la memoria personal, a través del dibujo, el collage digital y el trabajo con materiales orgánicos. Arocha crea paisajes que exploran la migración, la ecología y la resistencia.
En esta conversación hablamos sobre su conexión con el bosque como archivo vivo, sus procesos creativos y sobre cómo el arte puede imaginar futuros enraizados en el cuidado y la justicia ambiental.
Alejandro Múnera: Tatiana, bienvenida. ¿Cómo has estado?
Tatiana Arocha: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar acá y de poder conversar contigo.
Alejandro: Siempre me interesa comenzar estas conversaciones preguntando por ese primer momento de afectación, esa intuición inicial que te llevó al arte. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por este camino?
Tatiana: Son muchas cosas, realmente. Pero creo que todo empezó por la cercanía con personas que ya eran artistas. Una de ellas fue Nancy Friedemann y su familia. Sus tíos eran ceramistas. Mi papá era colega de la mamá de Nancy, Nina Sánchez de Friedemann, y yo pasaba mucho tiempo en la casa de ellos, en su taller de cerámica. Recuerdo observar esa vida de artistas: muy libre, muy hippie, muy mágica. Más adelante, Nancy fue profesora mía. Ella es unos diez años mayor que yo, así que cuando ella estaba en la universidad yo era todavía una niña. Su estudio era un lugar fascinante.
También mi primo, Alberto Baraya, es artista. Cuando él estaba en la universidad yo iba a su estudio mientras trabajaba. Para mí ese espacio también era mágico. Todo eso fue sembrando la idea de querer ser artista. Sin embargo, yo no estudié arte. Estudié diseño gráfico. Siempre quise ser artista, pero cuando tomé la decisión de estudiar diseño gráfico lo hice de manera muy consciente. Existía —y todavía existe— esta idea de que ser artista implica precariedad económica. Yo quería independizarme, tener un ingreso, pagar mi propio apartamento, mudarme y eventualmente venir a vivir a Nueva York.
El diseño gráfico me ofrecía una práctica creativa con posibilidades laborales más inmediatas. Y así empecé a trabajar muy pronto. A los dos años de universidad entré a una empresa llamada Latinet, que estaba vinculada a Caracol Televisión, y después trabajé directamente en Caracol. Eso fue fundamental para mí, porque me dio acceso temprano a los computadores. Hoy suena casi prehistórico, pero cuando yo estudiaba había unos computadores pequeñitos, y aprendimos animación cuadro por cuadro, fotografía, procesos muy manuales. En Latinet empecé a trabajar en diseño web, cuando eso apenas comenzaba, y luego en Caracol trabajé haciendo animación.
Siempre cuento una anécdota: en mi entrevista de trabajo me preguntaron si sabía usar computador y yo dije que sí, aunque no tenía computador. Lo único que conocía era el Commodore de mi papá, conectado a un televisor en blanco y negro. El primer día, sentada frente a Photoshop, un diseñador me dijo: “Usted no tiene idea de lo que está haciendo”. Me explicó cómo crear un layer y empezar. Desde entonces, Photoshop se convirtió en una de mis herramientas principales. Llevo trabajando con él desde mediados de los años noventa.


Alejandro: El arte contemporáneo es profundamente contextual, habla del lugar desde donde se produce. Tú llevas muchos años en Nueva York, pero tu obra dialoga de forma muy fuerte con la naturaleza colombiana. ¿Cómo se construye esa relación?
Tatiana: Llevo veinticinco años viviendo en Nueva York. Mirando hacia atrás, creo que salí de Colombia en uno de sus momentos más violentos, aunque en ese momento yo no lo percibía así. Yo nací en Estados Unidos, pero soy colombiana. Mis padres, mi familia, y todo mi entorno es colombiano. Haber nacido aquí fue un privilegio en el sentido de que me permitió, en algún momento, venir a vivir y trabajar sin los obstáculos migratorios que muchas personas enfrentan.
Cuando llegué a Nueva York, me encontré con una imagen de Colombia profundamente reducida: drogas, narcotráfico, secuestro, violencia. Y llegué además a una industria creativa donde el consumo de cocaína estaba completamente normalizado. Ese choque fue muy fuerte. Yo crecí con un padre antropólogo, muy consciente de la diversidad cultural, racial y ecológica de Colombia. Entonces era difícil escuchar preguntas como: “¿Dónde consigo la mejor cocaína en Colombia?”, cuando al mismo tiempo existía un miedo enorme a ir a la selva o a salir de la ciudad.
Ese contraste me fue generando una incomodidad profunda. Con los años, esa incomodidad se transformó en saturación, en rabia y, finalmente, en necesidad de respuesta a través del trabajo artístico. También apareció la experiencia de la ausencia. Volver a Colombia no era tan fácil como lo había imaginado. Vivir en Nueva York implica entrar en un sistema económico muy exigente, donde el tiempo y los recursos se vuelven limitados. Esa imposibilidad de volver con frecuencia a los lugares que habían marcado mi infancia empezó a pesar mucho.

Yo crecí viajando por Colombia. Había un amigo de la familia que abría un mapa, cerraba los ojos y señalaba un punto al azar. A donde cayera el dedo, íbamos. Muchas veces terminábamos en los Llanos Orientales, viajando en carro, con gasolina extra porque no había estaciones. Esa memoria de los territorios contrastaba radicalmente con la imagen estereotipada de Colombia que encontraba aquí. Me dolía que no se entendiera que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, ni la conexión entre el consumo que ocurre en el norte y las consecuencias que recaen sobre los territorios del sur.
Todo eso fue una motivación fundamental para empezar a hacer obra. Al principio quise hablar de las selvas, porque incluso había personas que no sabían ubicar a Colombia en el mapa. No sabían que parte del Amazonas está en Colombia, ni que el Chocó es una de las regiones más biodiversas del planeta. Mi trabajo comenzó entonces abordando tanto la riqueza ecológica como el impacto ambiental ligado a la guerra contra las drogas: la fumigación de los cultivos de coca y la extracción de oro. En ese momento yo ya había pasado del diseño a la ilustración. Empecé haciendo pequeñas piezas sobre la selva, y una de las primeras obras importantes fue una animación sobre la Amazonía para Sundance Channel.
Alejandro: Me interesa mucho entender cómo traduces todo esto a lo material. ¿Cómo funciona tu proceso creativo?
Tatiana: Tengo muchos procesos distintos. Pero casi todos comienzan con trabajo de campo. En mis primeras selvas, el punto de partida fue internet: buscaba imágenes de hojas tropicales, las reilustraba y armaba collages digitales. Trabajé mucho con las láminas de la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, reimaginando esos registros desde una mirada contemporánea, crítica, pensando en la colonización y en cómo el conocimiento botánico estuvo ligado a procesos extractivos.
Más adelante, cuando decidí dedicarme plenamente a mi práctica artística, empecé a hacer residencias que me llevaban directamente al territorio. Allí desarrollé una metodología más compleja: fotografía sistemática de plantas, árboles, hongos; prensado de hojas; recolección de ramas, tierra y creación de estudios de textura. A partir de esas fotografías hago collages. Luego aíslo elementos y los dibujo incorporando las texturas recolectadas en el lugar. Con el tiempo he construido un archivo enorme de texturas que utilizo para crear obras monumentales, pensadas para generar una experiencia inmersiva. Estas piezas son memorias: de cómo me sentí en el lugar, de lo que aprendí de las personas que lo habitan, del conocimiento de las plantas. Ese proceso se articula en un proyecto de largo aliento que se llama Entrelazándome con el territorio, donde exploro el lenguaje de las plantas y una forma de comunicación que he ido desarrollando con estos seres vivos.
Más recientemente empecé a trabajar con escultura. Ahí el proceso cambia completamente. Es un trabajo colaborativo con un colectivo de mujeres en Colombia, la Fundación San Lorenzo de Barichara. El material cobra una voz propia: las fibras, el volumen, el tacto. La memoria ya no es solo visual, sino corporal.


Alejandro: En tu obra hay un uso muy particular del blanco y negro, y también del dorado. ¿Cómo se construye ese sistema de color?
Tatiana: El blanco y negro aparece inicialmente por razones muy concretas. Quería hablar de las fumigaciones con glifosato y del impacto de la minería de oro. Leí estudios que describían cómo, después de las fumigaciones, la selva se veía gris desde el aire.
También vi directamente los cráteres de la extracción de oro en el Chocó. Ver ese impacto desde arriba es devastador. Además, muchos de los registros coloniales que exaltaban la extracción estaban en blanco y negro. Con el tiempo entendí que el blanco y negro generaba preguntas. Al ocupar espacios públicos, la gente se detenía y preguntaba por qué no usaba color. Eso me permitió profundizar en el discurso: el carbón, el petróleo, la quema de la selva, todo es negro.
Sin embargo, mis obras no son realmente monocromas. Están llenas de matices, de texturas, de grises complejos. Más adelante encontré el concepto ch’ixi en los textos de Silvia Rivera Cusicanqui, esa idea de lo manchado, de lo que no es ni blanco ni negro. Eso resonó profundamente conmigo. Colombia es un país de tensiones, de zonas grises, de complejidades.
El color natural de la selva es tan conocido que deja de generar preguntas. Mis decisiones cromáticas buscan romper esa comodidad visual y abrir espacios de reflexión. Cada textura en mis obras tiene una historia. Algunas fueron hechas por mi hijo, otras en el Amazonas, otras en la casa de mi padre. El último tiempo he trabajado mucho con mambe, incorporándolo como material y como símbolo, pensando en cómo aprender de la planta desde la distancia y la ilegalidad.

Alejandro: Justamente quería preguntarte por eso. ¿Cómo logras acceder a ese material, entendiendo que aquí la planta de coca está tan criminalizada?
Tatiana: Es una pregunta difícil de responder públicamente. Pero alguien me trajo mambe hace algunos años y desde entonces lo he trabajado como un tesoro. La primera vez que vi una planta de coca fue en Perú, durante una residencia. Corté una matica, la prensé y, cuando me iba a regresar, hablé con mi esposo. Él me dijo: “Déjala”. Yo no pude. Me la traje prensada, escondida en la maleta. Cuando llegué a Nueva York la guardé al fondo de un cajón en mi estudio. Estuvo ahí dos años. Yo estaba muy asustada.
Durante la pandemia saqué la planta. En 2019 había ido a Leticia y pasé una semana con la familia Neguedeca aprendiendo sobre el mambe. Traje una pequeña cantidad. Empecé a frotar las hojas y ahí apareció una sensación muy fuerte: la planta es bellísima, pero al mismo tiempo está cargada de miedo, de prohibición, de ilegalidad. Esa criminalización ha generado un vacío enorme. La historia de la planta sigue viva en los pueblos indígenas, que la han protegido y defendido durante siglos. Pero ese conocimiento fue borrado para muchos de nosotros.
Cuando yo llegué a Nueva York, si alguien me preguntaba por la coca, yo no tenía las herramientas para decir: “Esta es una planta sagrada, medicinal, ancestral”. Solo existía la narrativa criminal. Y eso me confrontó profundamente.

Alejandro: Eso que dices tiene mucho que ver con el contexto. Hablar de la planta desde aquí es muy distinto a hacerlo desde el territorio. Las cargas simbólicas cambian completamente.
Tatiana: Creo que ahí hay un paralelo fuerte con la experiencia migrante. Hace poco supe que muchas personas llegan a Estados Unidos con grilletes electrónicos. Yo no he tenido que vivir una experiencia de migración irregular, pero eso es durísimo: entrar ya marcado como sospechoso, como prisionero.
Y la planta vive algo parecido: es una prisionera de una historia mal contada, de decisiones políticas tomadas lejos del territorio. El migrante casi siempre aparece asociado al narcotráfico, a la ilegalidad, a la violencia. Rara vez se asume la responsabilidad desde el lugar donde se produce el consumo y se toman las decisiones. Para mí ha sido muy importante entender esos paralelos entre la planta y la experiencia migrante. Ambos cuerpos —el humano y el vegetal— cargan estigmas, violencias y silencios impuestos.
Alejandro: Hablemos ahora del proyecto en el que estás trabajando actualmente. ¿Qué se viene? ¿Qué estás desarrollando en este momento?
Tatiana: En este momento estamos en Snug Harbor Cultural Center, específicamente en The New House Center for Contemporary Art. Llegué a este lugar porque tengo una pieza de arte público permanente, comisionada por Percent For the art para la ciudad de Nueva York, instalada en 2021 en otro de los edificios del complejo. Esa obra fue la puerta de entrada a este espacio. Inicialmente pensamos traer una escultura de gran formato, pero estos edificios son patrimoniales y no permiten colgar estructuras pesadas. Eso me obligó a repensar completamente el proyecto.
Yo llevaba tiempo investigando la historia de la coca desde la colonización. Encontré ilustraciones científicas del siglo XIX: raíces, tallos, hojas, dibujadas por botánicos europeos. Eran libros que celebraban el “descubrimiento” de la cocaína, exaltando a los científicos mientras reducían el conocimiento indígena a una nota al pie o a una imagen anónima. Ver la planta representada así, completamente expuesta, me resultó violento. Ver las raíces es como ver un cuerpo desnudado. Además, para erradicar la planta hay que arrancarla de raíz. Y, paradójicamente, es una planta que crece a partir del cuidado, del contacto, de la relación con quien la cultiva. Quise devolverle agencia a la planta.
Empecé a imaginar una instalación compuesta por árboles de coca suspendidos. Primero pensé en hacerlos en tela, pero al verlos impresos entendí que no funcionaban. Recordé una escultura previa realizada con la Fundación San Lorenzo de Barichara. Margarita, una de las artesanas, trabaja figuras de animales. Mi hijo Joaquín había hecho un gallo de patas larguísimas. Escuchar esas patas moverse me dio la clave formal: así debían ser los árboles. Comencé a enviar dibujos a Margarita y trabajamos a distancia durante más de un año. Ella me enviaba estructuras, yo intervenía raíces, ajustaba formas. Este año viajé y juntas desarrollamos cincuenta árboles.
Las hojas de estos árboles provienen de libros antiguos impresos en el siglo XIX, libros que promovían el uso de la cocaína. En ellos, los científicos europeos aparecen glorificados y las comunidades indígenas apenas nombradas. La instalación narra una historia de violencia epistémica: primero la exaltación, luego el consumo masivo, después la criminalización de la planta y de quienes conservan su conocimiento. Aparecen campañas como “la guerra contra las drogas” y “la mata que mata”, profundamente raciales y coloniales. Esta exhibición funciona como una especie de retrospectiva conceptual sobre ese tema, e incluye obras nuevas como Sueño con jardines de coca.
Además, al estar en un entorno de jardines botánicos, propuse desarrollar una serie de talleres con mujeres migrantes. En esos encuentros compartimos procesos de reconocimiento del territorio, prácticas de dibujo, conversación y escucha. Para muchas culturas andinas, la coca es la madre de todas las plantas y permite la conexión espiritual con la tierra. Ese conocimiento ha guiado la estructura de los talleres. Los diseñé como espacios de cuidado: para mí y para las participantes. Espacios para intercambiar saberes, construir comunidad y reflexionar sobre la pertenencia. Si yo, teniendo pasaporte y habiendo nacido aquí, muchas veces siento que no pertenezco, no puedo imaginar lo que viven las personas que esperan papeles durante años.
Uno de los momentos más hermosos fue cuando una mujer dijo: “Tengo que hacer mi vida aquí como la haría en mi país”. Eso implicaba saludar a los vecinos, aprender nombres, establecer vínculos cotidianos. Decidir pertenecer. En Nueva York eso se pierde fácilmente. En Colombia, si no saludas al entrar a un edificio, te llaman la atención. Aquí muchas veces no sabemos ni quién vive al lado. Entender que la pertenencia también se construye desde uno fue muy potente. Los procesos de estos talleres harán parte integral de la exhibición.

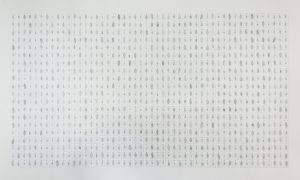
Alejandro: Es realmente bellísimo.
Tatiana: Gracias. También me interesa cuestionar la figura del artista como una especie de superestrella aislada. La práctica artística es compleja, contradictoria, agotadora y profundamente vital. Volvemos siempre a los grises.
Mi esposo dijo algo hace poco que me marcó: “Las personas que son artistas no pueden ser otra cosa”. Yo siempre pensé que el diseño era mi plan B y el arte mi plan A. Cuando entré de lleno al plan A, ya no hubo retorno. Me duermo y me despierto pensando en lo que hago. Leo un libro y ya estoy imaginando nuevas líneas de trabajo.
Por eso espacios como este, que tú abres, son tan importantes. Son íntimos, pero también accesibles. En el arte hay espacio para todo. No todo le va a gustar a todo el mundo, y eso está bien. Para mí lo fundamental es disfrutar el proceso. Si estoy conectada con lo que hago, eso es lo que importa. La recepción ya no está bajo mi control, y muchas veces tampoco lo está lo que termino produciendo.
Alejandro: Es como si la obra ocurriera a través de ti.
Tatiana: Exactamente. La obra sucede a través de uno.
Alejandro: Quisiera cerrar con una pregunta sobre la vida del artista. Tú hablaste de ese paso del diseño al arte. Si entendemos que la vida del artista se mueve entre dos proyectos: el de la vida cotidiana y el del arte. ¿Cómo conviven estos proyectos en tu caso?
Tatiana: Es difícil. Cuando dejé el diseño gráfico, lo dejé por completo. Yo trabajo con una entrega total. Reemplacé ese ingreso con proyectos de arte público, donde los presupuestos son más claros. He tenido la fortuna de realizar al menos un proyecto de este tipo al año, y eso me permite sostenerme. Pero esos proyectos son extremadamente demandantes. Termino exhausta.
Por ejemplo, la escultura que realicé para Brookfield Place tenía que cumplir con todas las normas de seguridad: ser completamente ignífuga. Trabajaba con papel, ramas, materiales orgánicos. La obra fue aprobada, pero después hubo que desmontarla y almacenarla. Fue un trabajo enorme.
Todo el arte público en Nueva York debe ser a prueba de fuego. Eso hace que el material y el proceso se transformen radicalmente. Es estimulante, pero también muy estresante. He aprendido tanto que hoy soy experta en tratamientos ignífugos. En una ocasión, incluso consideré certificarme yo misma porque el equipo externo no logró aprobar el material, y terminé resolviéndolo sola.
Un inspector llegó a mi estudio, tomó un fragmento, lo encendió con un encendedor, vio que no ardía, firmó un papel y se fue. Detrás de esos cinco segundos había meses de trabajo, pruebas y angustia. Ese es el otro proyecto de mi vida. Y cuando termina, una queda agotada.
Por eso pienso que a veces es importante que el sustento venga de algo distinto a la práctica creativa directa. Tengo amigas que trabajan montando exposiciones. Es físico, aprendes de otras obras, mantienes el cuerpo activo y la mente despierta.
Alejandro: Totalmente. La vida del artista es un entramado complejo. Tatiana, muchísimas gracias por esta conversación.
Tatiana: Gracias a ti por crear este espacio de escucha y reflexión. Es muy valioso.









Un-impress exhibition at LES Printshop
