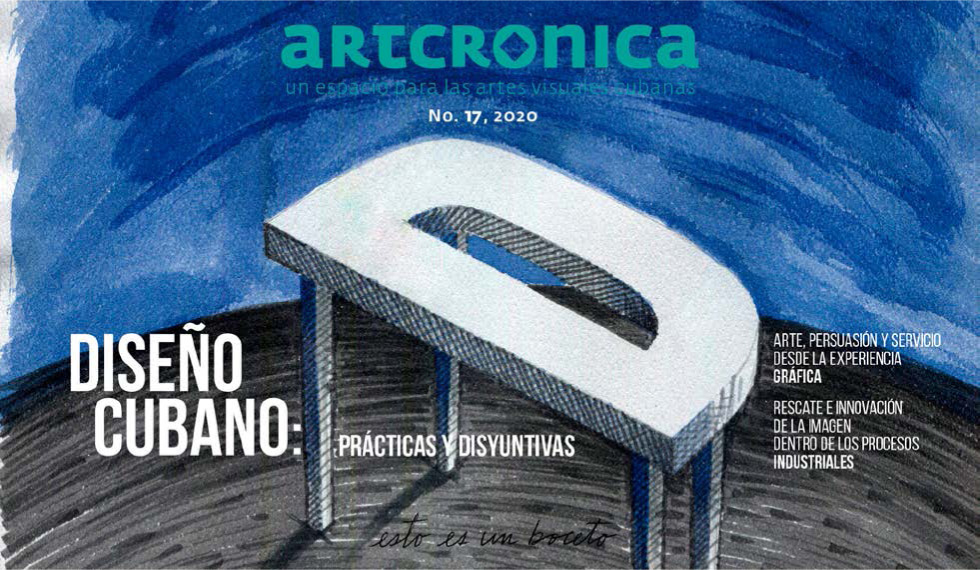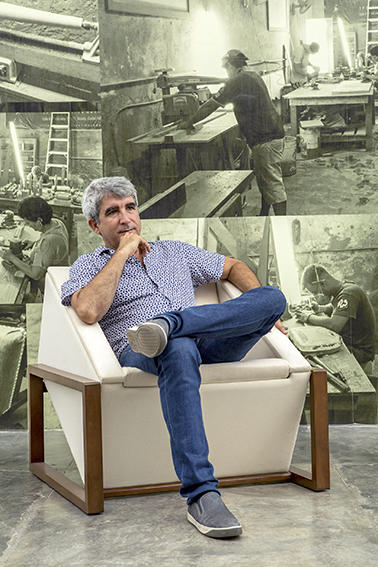El diseño es una de las manifestaciones con mayor presencia e impacto dentro del ámbito cultural y social cubanos. Sin embargo, ese nivel de protagonismo no parece guardar correspondencia a veces con determinados criterios de subestimación que todavía prevalecen en algunas entidades en torno a la figura del diseñador y el valor nominal de su trabajo; y mucho menos, con la moderada –por no decir escasa– atención valorativa y curatorial que le ha estado brindando la crítica especializada.
Desde principios de la década de los noventa se han venido constatando una serie de innovaciones conceptuales y metodológicas en la práctica del diseño gráfico e industrial. La obra de nuestros diseñadores ha ido expandiendo gradualmente su visibilidad y reconocimiento internacional. El año 2019 registró un nivel de ascenso en esa clase de aceptación. (Consultar sitio web).
Pero estos acontecimientos no han despertado suficiente interés indagatorio entre nuestros especialistas, como sí ha sucedido con otros hechos de menor relevancia. Lo que más se ha potenciado dentro del acervo bibliográfico sobre el diseño cubano son las aproximaciones historiográficas, las investigaciones con carácter de inventario y documentación, relativas a segmentos específicos de la manifestación (la cartelística fundamentalmente). Iniciativa que hay que exaltar y agradecer a un grupo de prestigiosos investigadores y curadores de la isla, como Adelaida de Juan, Gerardo Mosquera, Jorge R. Bermúdez, Pedro Contreras, Nelson Herrera Ysla, Sara Vega, entre otros; a proyectos editoriales, galeristas, coleccionistas, y a un número reducido de los propios diseñadores. Hoy tenemos además revistas varias –a veces de naturaleza digital únicamente– y unas pocas especializadas que describen, documentan, ilustran algo del curso actual del diseño cubano.
A diferencia de otras expresiones artísticas que disfrutan de ese mismo abordaje compilatorio y también del respaldo teórico y crítico, como el grabado, la fotografía, la pintura, el audiovisual o la escultura, podemos afirmar que, alrededor de la gestión del diseño en estos 20 o 25 años, no ha existido una voz –o un cuerpo de voces– dispuesta a documentarla con sentido analítico. Y a fomentar un examen detallado sobre las perspectivas ejecutorias y estéticas que interconectan la dinámica de esta gestión con antecedentes emblemáticos. Algunos afirman, incluso, que actualmente cohabitan dos generaciones completas de diseñadores; y que esa experiencia de cotejo y disparidad, que ambas interpretan, está quedando fuera de algunos espacios reporteriles y de reflexión nacional.
Paradójicamente, en este siglo han aparecido importantes estudios sobre la gráfica cubana provenientes de otras latitudes. Por cada libro que hemos logrado editar en Cuba, en el extranjero se han concretado no menos de tres. En el cartel, por ejemplo, están los aportes del suizo Richard Frick, del francés Régis Léger y del norteamericano Lincoln Cushing. Son bibliografías obligadas para cualquier estudioso del tema.
Con el propósito de compensar en cierta medida esta ausencia confrontacional e intentar un balance actualizado sobre las concepciones y tendencias productivas del diseño gráfico e industrial cubanos, nuestra revista ha decidido dedicar un dossier –digital e impreso– a tan importante temática. Para ello hemos contactado y entrevistado a un grupo de diseñadores provenientes de diversas generaciones y perfiles creativos, que desempeñan una labor exitosa dentro y fuera del país. Debemos aclarar que la lista inicial de los seleccionados era mayor que la que finalmente registra la publicación. Por razones ajenas a nuestra voluntad, algunos no respondieron a la invitación y otros demoraron demasiado en sus entregas. No alcanzamos a cubrir todas nuestras expectativas de convocatoria, pero nos satisface el hecho de haber logrado reunir un grupo bastante representativo de diseñadores.
Queremos agradecer, de manera especial, la presencia en la actual propuesta de Artcrónica –ediciones 16 y 17 de 2020– del maestro Félix Beltrán y de la profesora Lucila Fernández, quienes con sus recuentos y valoraciones históricas contribuyen a enriquecer el legado informacional sobre nuestro diseño. Debemos resaltar también la entusiasta y decisiva colaboración que ofrecieron los diseñadores Pepe Menéndez y Luis Ramírez, a quienes invitamos a participar como coeditores o coordinadores principales de la presente iniciativa editorial. Inclusive, hay que aclararlo, muchos de los testimonios, en forma de entrevista, de algunos de nuestros diseñadores han partido del análisis y el intercambio preliminares de ideas –a modo de taller colectivo– entre varios de los miembros de nuestro equipo editorial. Con tal proceder, pues, estructuramos juicios y el cuerpo esencial de los cuestionarios que serían entregados oportunamente y, en los cuales, han tenido una participación muy activa y decisiva los historiadores del arte Nayr López, Amanda B. Ramos y Abram Bravo.
En esencia, Artcrónica de frente al diseño, a algunas de sus aristas, por medio del dossier “Diseño cubano: prácticas y disyuntivas”, el cual se completa con el presente número 17.
Por demás, vale destacar que gracias al apoyo financiero de la Fundación Caguayo tendremos también –casi en su integridad– dicho dossier en una edición especial de 2020, nuestro segundo número impreso: más de cien páginas sobre diseño cubano.
Co-editores: David Mateo, Pepe Menéndez y Luis Ramírez.